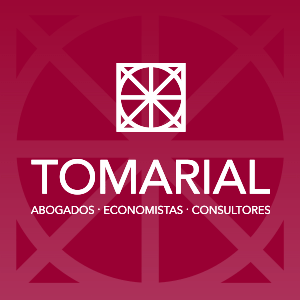Cada día tomamos miles de decisiones: unas muy importantes, como seleccionar una inversión cuantiosa, y otras tan simples como elegir los calcetines o el color de las medias a lucir para ir a trabajar. Y en gran parte de estas decisiones nos equivocamos y más tarde valoramos que esos calcetines o esas medias no van con el pantalón o la falda y la inversión ha sido un desastre. Y a la vista del fallo nos puede entrar de todo: depresión, cabreo, ruina, arrepentimiento o enfado con un tercero, que es siempre lo más probable. ¡Que lo pague Rita!
En el caso de las empresas, un fallo en una decisión puede acarrear problemas de sobrecostes, plazos de entrega e incluso pérdidas económicas. Suele ocurrir mucho a la hora de desarrollar una idea de esas brillantes que tienen algunos jefes. “He tenido esta idea y vamos a hacer esto.” Y luego viene la hecatombe porque la cuestión no es la idea, sino la gestión de su desarrollo. Y ahí viene el fallo en las decisiones.
Ahí hay doble cultura para enfrentarse a la mala decisión. La cultura anglosajona aprovecha el error para aprender de él. Incluso en las selecciones de personal está primado haberse equivocado en decisiones claves porque eso supone que el contratado no volverá a meter la pata. En la cultura latina el fallo es un castigo y quien se equivoca va a la calle, sin mayores oportunidades.
Obviamente, sin fomentar los fallos, sí debemos tener en cuenta la riqueza que origina la mala decisión. Un vicepresidente de IKEA llevaba en el reverso de su tarjeta las malas decisiones tomadas que habían afectado a su empresa. Y eso es lo que más valor profesional le daba. No volvería a tomar esas decisiones equivocadas.
Pero en nuestra cultura la vanidad y el orgullo impiden reconocer una mala decisión. Con lo cual es difícil aprender del error. Es una derivada de la imposición de la emoción en la gestión, por encima del sentimiento y la razón. “Soy el jefe, he tomado esta decisión y va a misa.” Lo peor es que, seas jefe o empleado, esa mala decisión puede costar mucho dinero y, sobre todo, puede volver a costar más dinero si no se reconoce y se aprende del error.
Porque para aprender de los errores hay que reconocerlos. Y entonces en la siguiente decisión eres más valioso. Las malas decisiones vienen muchas veces por el exceso de confianza y esas emociones al tomarlas. Y ahí hay precipitación, falta de datos, desconocimiento del producto, los servicios o el mercado. Y el refugio en los mitos para tomar una decisión, sin tener en cuenta las mil opciones, el tiempo necesario para ejecutarla, etc. Y, sobre todo, no participarlas con terceros.
Eso podía aceptarse cuando no había mayores mecanismos de gestión que el libro mayor y la libreta de contabilidad, pero ahora hay mil formatos para valorar cualquier decisión y simular sus consecuencias. Incluso en tiempo real.
Por mi parte funciono con la hoja de notas del teléfono y la agenda. Ahí van todas las ocurrencias previas a cualquier decisión; el depositario de mis ocurrencias trabaja veinticuatro horas sobre veinticuatro y me permite comunicar como sugerencia cualquier idea antes de convertirla en gestión.
Le puedo sumar datos, costes en Excel, consultar el tópico de la decisión y hasta hacer simulaciones contables. Y eso a cualquier hora del día o después de hablar con un empleado o jefe ocurrentes. Acumulo datos. Y hasta puedo hacer un par de Zoom o vídeos de WhatsApp mientras maduro la decisión.
Tomar decisiones no es fácil, sobre todo si estás al final de la cadena de mando. Miras hacia atrás y ya no hay nadie a quién preguntar: hay que decidir. Pero no pasa nada por equivocarse y eso debería enseñarse en las escuelas de infantil y en las escuelas de negocios, cosa que no suele hacerse. Por eso en nuestra cultura un fallo se considera como una incompetencia, cuando puede ser un aprendizaje.
Por todo ello estoy seguro de que en estas 671 palabras me he equivocado en 670. Pero cuando lo lea otras diez veces seguro que aprenderé de los errores.

Periodista y comunicador